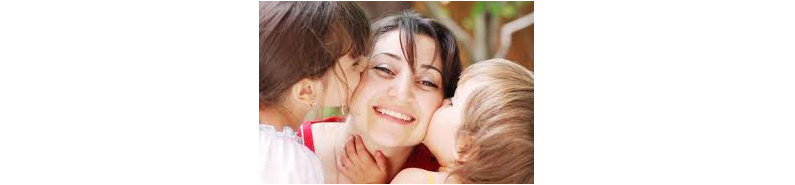Hay cosas que por mucho que los movimientos feministas, las asociaciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, los partidarios de la paridad en el ejercicio y ocupación de cargos públicos se empeñen en defender, no cambiarán nunca.
En los últimos años han sido muchas las madres que me han permitido participar de su preocupación por la educación de sus hijos. Hijos que, en ningún caso, eran huérfanos de padre. Como mucho, víctimas de la separación matrimonial de sus progenitores.
Sin embargo, la puerta de mi despacho se ha abierto en la mayoría de los casos siempre a ellas, a las madres.
Las madres, siempre las madres: “Quisiera un profesor a domicilio para mi hijo/a. Se distrae mucho y por eso me gustaría, si es posible, que las clases particulares fueran en casa”.
¿Será cierto que esos meses en el vientre materno les dan una ventaja irrecuperable frente a la que los padres, por mucho que nos empeñemos y empeñemos no podemos hacer nada para acortar? Creo que la experiencia de estos años me permite llegar al convencimiento de que es así.
Aunque algunos padres nos honren con una actitud bien diferente, son, como suele decirse, la excepción que confirma la regla.
No pretendo decir con ello que los padres se despreocupen, no se inquieten, no sufran, “pasen” de aquellos de sus hijos que presentan dificultades en los estudios. Si de algo estoy también convencido es de que estamos ante una generación de padres, me refiero a los varones (ahora con esto del lenguaje de género uno se ve obligado a escribir siempre lo de “compañero/a”, “alumno/a”, “amigo/a”, “padre/madre” por miedo a ser tachado de sexista o de difamador de los derechos humanos) que han entendido y asumido como ninguna otra generación la paternidad como un derecho y un deber desde el momento en que se engendra un hijo.
Pero son distintos, somos distintos. Ellas se desesperan, se irritan, gritan incluso, derraman lágrimas sin ningún rubor en mi presencia. Ellos son más fríos, más racionales, marcan más las distancias. Ven la misma realidad que ellas, pero desde una perspectiva calculadora, mucho más objetivable.
Somos dos caras de una misma moneda y en eso radica la grandeza y la armonía de los seres humanos como parte de un universo en el que todo cambia y, al mismo tiempo, todo permanece.